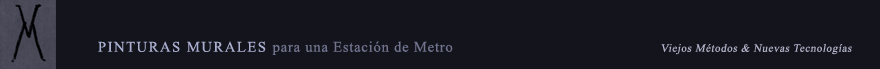
| Home > Volver > |

| PAISAJE CHILENO ILUMINANDO EL METRO Por Waldemar Sommer. Crítico de Arte [*] Santiago de Chile, 2005 |
|
|
|
Transcurre la historia del hombre entre certezas y dudas, entre fidelidades y deslealtades, entre conquistas seguras y búsquedas fallidas, entre gozos y angustias. Son opciones que su libertad le depara. En el ámbito artístico, por lo menos, la mejor elección es la que termina por perpetuarse en el tiempo. Desde los primeros tiempos lo comprobamos: el pintor de la remota caverna paleolítica ya concibe una obra insustituible, perfecta. En adelante, cada época produce su arte, propio e irrepetible. La evolución de éste constituiría, pues, una cuestión de mirada. Pero en Occidente esa visión adquiere, a partir de la modernidad, una permanencia temporal en progresivo acortamiento. Se terminan los estilos con duración de centuria. Así, el siglo XIX comienza por ofrecer la brevedad cronológica de neoclasicismo y romanticismo, de realismo e impresionismo. Los cien años siguientes traen, junto a supervivencias igualmente cortas, una fuerte fragmentación de sus corrientes creadoras. Paralelo a ello se da el fenómeno del desplazamiento geográfico. Dentro del Viejo Continente, hacia mediados del siglo XX, van cambiando las capitales rectoras de la actividad artística. De un modo paralelo y paulatino, la vanguardia pasa de Europa a Estados Unidos. Asimismo, hasta la aislada Sudamérica empieza a tener algo que decir dentro de la creación visual. No se margina de esa situación global la pintura chilena. Con mayor o menor intensidad, gran parte de las distintas tendencias del mundo contemporáneo hallan su reflejo en ella. Sin embargo, siempre la aclimatación resulta modo mucho menos radical que en su lugar de origen. Acaso esa misma característica contribuye a permitir la manifestación de un genuino sello suyo: cierto grado de sentido trascendente de la vida. Este suele traducirse en un hondo compromiso con las circunstancias de toda índole por las que atraviesa su tiempo. Una corriente que se niega a morir, en pleno mundo actual, tampoco escapa completamente de ello. Más aún, esa figuración del todo reconocible adquiere especial profundidad en manos de Guillermo Muñoz Vera. Su propia versión del realismo culmina ahora con la ambiciosa interpretación del paisaje, de la topografía chilena que comprende su conjunto de pinturas en la estación La Moneda del Metro santiaguino. Podría aplicarse a esa serie la sagaz definición de Edgard Allan Poe para el arte: “reproducción de lo que los sentidos perciben en la naturaleza a través del velo del alma”. Aunque acá el artista parte de documentación fotográfica y de la concurrencia personal a los distintos rincones del territorio registrados, su imaginación opera con inquieto dinamismo desde las profundidades del alma hasta las manifestaciones exteriores de la experiencia sensorial. No obstante, para que aquella pueda volcarse a través de la mímesis realista con entera propiedad exige del pintor, como condición indispensable, la más completa maestría manual. En el presente caso, podemos confiar en que la destreza técnica se encuentra asegurada. Como ocurre con las obras realistas, a primera vista el espectador tiende a captar, acá, nada más que la superficie del paisaje propuesto, los datos evidentes que identifican el sitio geográfico. Una sola mirada basta, por cierto, para apreciar lo anecdótico, lo cortical de los argumentos propuestos. Ir más allá de eso exige detenimiento, contemplación, penetrar sin apuros dentro de cada cuadro. Pero vale la pena el esfuerzo. Así se llega a palpar la corporeidad, la médula carnosa que sustenta los aspectos visuales del lienzo, la densidad volumétrica que palpita, sugerente, tras cada uno de sus protagonistas figurativos. La vitalidad de éstos emana, entonces, desde sus propias entrañas ilusorias. |

La Cordillera de Los Andes |
En el presente caso, a lograr espesores semejantes contribuye de un modo capital la dosificación de la gama cromática y de las luces dentro de los diferentes panoramas ofrecidos El color se aplica, pues, dividido en dos grupos que se complementan: fríos y toques de cálidos, todos ellos muy rebajados. Un rico arsenal de grises y de pigmentos austeros, amortiguados, dispuestos mediante veladuras y pinceladas sumarias de segura libertad gestual constituyen la base fundamental. La luz, por su parte, se vuelve la de las diversas horas del día. Cada una de ellas es asignada a un lienzo respectivo. Entre uno y otro cuadro se establecen sutiles dosis de diferenciación luminosa. Lo permite un claroscuro tenue, sedoso, capaz de envolver la serie paisajística entera. Tal atributo resulta característico de la producción completa de Muñoz Vera. Color e iluminación, pues, además de contribuir a la unidad formal del amplio conjunto, consiguen atrapar los diversos momentos de un ámbito natural, dentro de cuya estática serenidad el tiempo nos parece que se ha detenido. |
 |
 |
 |
Valle del Elqui |
Geoglifos y Valle de la Luna |
Camino a las Termas de Chillán |
La temática de estas pinturas sigue un orden bastante lógico. Si el centro del andén norte de la estación muestra el mar chileno, la cordillera andina ocupa el frente central sur. Por su parte, las visiones nortinas ocupan el lado oeste del recinto, mientras en el sector este cuelgan las visiones sureñas. En unas y otras, sin embargo, desaparece todo personaje humano. Nada más que de una manera esporádica hay referencias indirectas al hombre. Un grupo de chozas sin gente a la vista, los geoglifos del desierto, la torre emergente de una iglesita, la cruz de un cementerio, los santiaguinos rascacielos iluminados aparecen como los exclusivos testigos de vida pensante. Comienza el itinerario de nuestro norte con “Valle de la luna” . Impera ahí la luz de amanecida. Rosas, violetas, grises azulosos materializan el contraste entre el relieve rocoso, cubierto por tierra polvillenta, y las masas lisas de montes menos cercanos. Dentro de una composición más insólita, en “Geoglifos” la mirada se ha establecido desde muy abajo, dejando arriba nada más que el retazo de un espeso cielo azul. El sol del mediodía subraya tanto el gris y blanco acerados de un observatorio meteorológico, como los signos precolombinos sobre la arena de cerros pétreos. “Valle del Elqui” muestra una naturaleza más acogedora. La todavía seca luz nortina baña, durante un comienzo de atardecer, el torreón de iglesia en medio del arbolado que se ubica tras praderas en terrazas. Cortinas elementales protegen a éstas de la temible erosión del viento. |

Océano Pacífico |
El espectáculo poderoso de nuestras altas cumbres pareciera culminar con la amplitud física de “Cordillera de los Andes”. Para sentir la solidez del peso de la masa andina son suficientes la riqueza del efecto luminosos; los cantos hirientes de las rocas; los blancos, untuosos para la nieve permanente, algodonosos en el caso de las nubes; la acertada transición hacia los llanos, que apenas hace entrever el ambiente nuboso de esta vista aérea. A otro mundo nos conduce “Camino a las Termas de Chillán”. Bajo un cielo gris oscuro, amenazante de lluvia, el boscaje y la floración incipiente, la bandera patria en medio de las casuchas nos hablan, a la vez, de primavera y de atmósferas que se van volviendo predominantemente húmedas. Plena quietud sureña nos trae “Lago Llanquihue”. La luz de un mediodía nublado uniforma los vegetales verdes rebajados y la densidad lacustre de azules grisáceos. La inmensidad de los horizontes australes se encarna en “Estrecho de Magallanes”. Allí se reúnen intensidad de tundras acuosas, grises blanquecinos de fragmentos arbóreos casi fosilizados, azules lejanos de mar y montañas, golpes de ocres en los pastizales. También juega la iluminación venida del cielo con la de la pequeña laguna del primer plano. En el andén ferroviario del costado contrario, “Cementerio de Pisagua” nos obliga a retroceder hasta el Norte Grande. Constituye una de las imágenes más melancólicas y bellas colocadas en La Moneda. Capta un crepúsculo que se sitúa bordeando la noche. Su claridad mortecina deja todavía actuar a la Cruz de fierro, solitario símbolo de fe, capaz de animar la desnudez, a esa hora desolada, del acantilado y el mar. Entrelazada en el emblema metálico, una pequeña flor marchita insiste en recordar presencia humana. La optimista luz del mediodía invade, mientras tanto, “La Portada”. Allí los blancos espumosos del suave oleaje y los ocres del portal natural tienden a disfrazar la violencia acuática del lugar. |
|
 |
Por un momento, la noche y el Chile más céntrico nos colocan en un “Santiago” de rascacielos artificialmente iluminados. En él, la pantalla formada por la frondosa y negra vegetación pareciera querer acallar el estallido insólito del Manhattan chileno. Muchísimo más elocuente sigue, a continuación, el basto fresco panorámico “Océano Pacífico”. Si su esplendor luminoso coincide con las escenas costeras de un Sorolla, las pinceladas nerviosas, fragmentadas que definen el extenso primer plano, con el roquerío y la arena saturada de agua, proclaman la observación atenta de un Velázquez. Sus castaños y ocres oscuros, sus breves golpes de azul dialogan con los grises claros verdosos del dinámico rompimiento de la gran ola. Los distintos estados de esta última, el contraste entre blandura arenosa y dureza de roca, el fugaz desmelenamiento del oleaje por el viento, el ambiente de humedad y sol se hallan representados con ojo y mano de virtuosismo admirable. |
 |
 |
 |
Santiago |
Araucarias |
Lago Llanquihue |
La plenitud lumínica de las doce horas parece haberse elegido para destacar la impresión fantasmagórica que produce en el espectador “Glaciar Grey”, conclusión de algún presunto recorrido en la estación La Moneda. Aquí las masa de hielo se individualizan a través de la variedad volumétrica de las muchas caras del ventisquero, a través de la transparencia y el brillo particular de cada uno de sus montículos grandiosos. Azul de Prusia, blancos, violetas resultan sus coloraciones más que suficientes. Sutil como vapor ambiguo, la nubosidad corona el generoso espacio pintado y contribuye a la sensación de escalofrío que el glacial nos provoca. Y con este último efecto expresivo se vincula, bastante menos que la obvia asociación térmica, la apariencia fantasmal de sus gélidos personajes. Uno de ellos se convierte, además, en el actor principal del cuadro. Instalado en su centro mismo, constituye una especie de meteorito de hielo, un poco arropado por las masas circundantes. De él irradia una luz misteriosa, capaz de inquietarnos. Resume con acierto las promesas sensoriales de un extremo mundo austral, todavía por explorarse.
[*] Texto crítico de Waldemar Sommer extraído del libro CHILE HOY, Pinturas Murales de la Estación de Metro La Moneda. Santiago de Chile 2005. Páginas 258 a 263. |
Palafitos de Castro y Glaciar Grey |

| Home > Volver > |